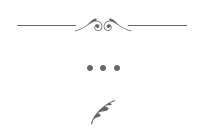Partida Rol por web
El Segundo Advenimiento.
3. El Monasterio de Caedus - Adrenalina.
- Portada
- 1. El Monasterio de Caedus - Orígenes.
- 2. El Monasterio de Caedus - Informal.
- 3. El Monasterio de Caedus - Adrenalina.
- 4. El Monasterio de Caedus - Weihnacht.
- 5. El Monasterio de Caedus - Eclipse.
- 6. El Monasterio de Caedus - Epílogo.
- Jardín de Infancia.
- Notas de Juego.
- Buzón del Jugador.
- Buzón del Dire.
- Códice de Personajes.
- Taller de personajes.
- Palco Adulto.
¿Tienes que morir?
Dijo la voz en la cabeza del chico, con una mota en el horizonte que debía ser aquel hombre. Las paredes comenzaron a plegarse alrededor del chico, allanando el camino hacia la salida. No había otra salida, más que permanecer allí encerrado.
Sus palabras habían sido la respuesta a "¿Tengo que irme?" como si fuese Elohim quien debía descubrir la respuesta a raíz de aquella otra pregunta. Como si debiese averiguar cuál era su destino. Uno que tarde o temprano habría de tener lugar, o se quedaría encerrado para siempre.
Ante la segunda pregunta, mientras el querubín se decidía a abandonar la estancia, aquella voz, respondió.
Habrías de hacerlo.
Y el silencio se adueñó del mundo. El viento dejó de silbar, el hombre dejó de hablar. Sólo existía Elohim y un mundo sin voz, cuasi vacío y demasiado finito. No fue sino al alcanzar aquel portal y cruzarlo cuando el chico, abrió los ojos.
Ante él había una lámpara de aceite, colgando del techo. El techo de la enfermería, en el monasterio.
- ¿Elohim?- preguntó la voz de Renata- Elohim, ¿qué tal estás?
La morena posó sus ojos sobre los de Elohim, apareciendo en escena. Su larguísimo cabello moreno caía recogido en una coleta solitaria, hasta la cintura, gruesa y sin mácula, como Elohim. Sentía una toalla pequeña y húmeda sobre la frente, caliente, manteniendo al chico a través de remedios más caseros que médicos, pues poco se podía hacer a nivel clínico por él dada la naturaleza de su afección.
Renata le resumió la situación. Junto con Elohim había dos guardias y cinco niños, peor parados que él. Otros tantos habían pasado por ahí, pero no habían tenido que ingresar. Heridas menores. Y dos muertos. Ninguno de sus amigos resultó dañado físicamente, moralmente, sólo ellos lo sabían.
Fue Bernadette quien le trajo, inconsciente, a la enfermería, sudando y con el brazo en tensión tras llevarlo por media ciudad hasta el monasterio. La Santa le había cogido cariño al Ángel, y le recordaría. Evangeline no se equivocaba en su juicio sobre él.
Los tres grupos de críos fueron asaltados. Uno por mercenarios de mar, casi piratas a sueldo. Otro, el de Bronn, también por templarios, un hombre y una mujer. Aenea, orgullosa, había recibido también, aunque con reservas, parte del favor de Bernadette. Y Bronn estaba enfadado con Charlotte. Gilbe, por su parte, había descubierto a uno de los peones, que ahora estaba siendo... interrogado. El ciego, paradójicamente, había hecho más sin ojos que ningún otro niño, pese a la dicotomía que eso provocaba en los adultos, recelosos y concesivos a partes iguales.
Pero todos estaban bien. Y Elohim seguía teniendo alas a su espalda.
Una oleada de energía sacudió la zona. Literalmente. El agua de la fuente vibró, barrida por una ola de viento, antes de recuperar la normalidad. El polvo se alzó y las ojas de los árboles, marrones en otoño, revolotearon antes de posarse contra el suelo con su habitual parsimonia. Un pinchazo agudo, notorio pero indoloro, se clavó en el cerebro de los chiquillos, como un acoso y derribo exitoso a nivel general.
El epicentro de todo aquello era El Rector, rodeado por un par de esferas moradas, cargadas de electricidad en su núcleo. La ropa morada del hombre levantaba las volandas del hombre, dándole el aspecto de un señor de pesadilla con aquel parche y el bastón entre ambas manos, clavado en el suelo como si fuera el foco del poder. Y quizá lo fuera.
Todos los Novicios con una edad menor a catorce años serán acompañados inmediatamente por sus tutores a sus respectivos dormitorios. Todo el personal de mantenimiento volverá a sus labores rutinarias. Inquisidores, Adjuntos, Maestros, Nóveles y alumnos con una edad de quince años o superior, acudan al patio principal. Los Guardias de servicio seguirán desempeñando de forma normal su trabajo.
Eran las órdenes del líder, incuestionables bajo aquel agresivo escudo sobrenatural. Alexander caminó, impasible, hasta su lado, diciéndole algo con los labios en tono normal, pese a que El Rector no había despegado los labios y su voz sí se había escuchado en las mentes de los allí presentes, estremecidos de pavor o respeto ante aquel hombre.
Y con esas, El Rector apretó bajo sus guantes el bastón, enviando al aire una nueva ráfaga de viento. Los guardias de la muralla, estremecidos, volvieron a mirar hacia el exterior de la muralla, echando a patrullar o clavándose en el sitio como si nada hubiera pasado.
Media hora después, por la ventana de los dormitorios, los chiquillos podían ver a Próspero Reinhold, Rector de El Monasterio de Caedus, a la cabeza de una comitiva que partía de la ciudad. Desde luego, los Templarios y sus pagados iban a pagar muy cara aquella afrenta contra el seno de la Iglesia.
Unos de los pocos que no estaba preparado para ver todo aquello fue Elohim, tirado en la enfermería durante un periodo de cinco días. Estuvo bien a la mañana siguiente, pero no le dejaron moverse de la enfermería salvo para ir al aseo durante todo ese tiempo. Por si acaso.
No le costó enterarse gracias a las visitas de Resha y derivados todo lo que había acontecido esa noche. Algunos críos se tardaron en dormir, otros se tiraron toda la noche tragando techo, y alguno, como Kael y Richard, fueron adonde ya habían ido más de una vez cuando la oscuridad se cernía sobre el mundo.
Los meses siguientes transcurrieron con la presión de un cuchillo. En ausencia de El Rector, fue Alexander Lexington quien tomó el mando de Caedus, pero no su bastón. Maestro y Evangeline habían desaparecido, sin poder apoyar o entrenar a sus maestros. Bronn Valiant y la Santa Bernadette les reemplazaron, temporalmente. Pusieron todo su empeño para estar a la altura de los titulares, redoblando los entrenamientos con un entrenamiento físico capaz de tumbar a un luchador oriental adulto y a un Nigromante de Moth. Pero los entrenamientos dieron sus frutos.
El resto de profesores siguieron en su línea, aunque redoblaron la intensidad de los entrenamientos, exprimiendo al máximo la capacidad de los niños. Apurando su potencial hasta el extremo que podían sin que les odiasen por ello. Y es que los primeros meses el cambio siempre era más drástico. Motivados por la existencia de un peligro real más allá de las puertas, el empeño por progresar fue notorio.
Y el secretismo, también. Ningún adulto daba explicaciones sobre lo acontecido en la Noche de los Difuntos. Ninguno. Bajo ninguna circunstancia. Imperaba la ley del silencio, motivada por El Rector y sus órdenes. Entrenar, dormir, y descansar en momentos puntuales, principalmente los domingos por la tarde, aunque las clases extra seguían ahí, acechando.
Al final, todo el mundo descubrió como había acabado la noche para los niños, los únicos que hablaban. La mitad de los grupos fueron asaltados en grupos reducidos, incluyendo el variopinto grupo de protagonistas. Al grupo de Dóminar los asaltaron hombres de mar, comandados por una fémina que de ello sólo tenía le nombre. Gilbe se disgregó, y fue a parar con Kamus, junto al cual consiguió tumbar a uno de los peones artífices, del cual no se supo nada más por razones obvias. Información extraída y cabo suelto suprimido. Al resto les atacaron los Templarios, y a Bernadette le faltó tiempo para poner a Aenea como ejemplo de resolver un conflicto usando al señor como bandera. Ella había apaciguado a la Santa y a los Templarios cuando, claramente, los segundos iban a acabar cayendo bajo el peso de un mare magnum sobrenatural. A Elohim no le faltó mérito tampoco, conjurando a los propios ángeles para combatir, pese a lo bélico del acto y su caía a manos de un castigo divino por usar la violencia como medio para alcanzar un fin.
Y así, el frío se apoderó de los corazones y pulmones, sacando vaho por las mañanas antes de ir a las clases, que eran de todo menos rutinarias, buscando algo nuevo cada día. Los lazos se estrecharon. Richard y Kael parecían unidos por una actividad nocturna. Elohim y Ace seguían enzarzados en su atracción sobrenatural. Gilbe desaparecía a menudo, faltando a clase de Subterfugio. Mary Jane Cone decía que, dada su condición de invidente, recibía un entrenamiento especial en ese área.
Nada malo les pasó a Charlotte y Juliette, pero Alexander Lexington fue claro al respeto. O conseguían vivir a más de diez metros la una de la otra o llevaría a término una solución salomónica. Cortar el problema por la mitad y darle a cada cual su parte. Y de seguro ellas no querían interpretar eso.
Conforme el tiempo pasaba, la tensión crecía. Se acercaban los días del Advenimiento, cercanos al fin de año.