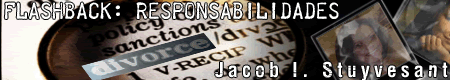Partida Rol por web
Music from a darkened room [Inconclusa]
FLASHBACK: OAKLEY SHAMROCK
- Portada
- [FORO] Arkham Asylum
- Meadowbrook, W.V.
- Motel "Myflower Garden"
- Peter s Diner
- Spooner Avenue
- 1206 Spooner Avenue
- Valley Road
- Meadowbrook Store-It
- Cementerio [Meadowbrook]
- Llamada
- Clarksburg, W.V.
- Ruta a Nuevo Mexico
- Aiken Gas & Go
- [B]Sala de Pruebas[/B]
- FLASHBACK: OAKLEY SHAMROCK
- FLASHBACK: YAN GREENBERG
- FLASHBACK: OLIVER ZWEIG
- FLASHBACK: YALE GRASS
- FLASHBACK: OLAYA VAN DER MEINER
- Prólogo: [I]Enemigos Aparentes[/I]
- Prólogo: [I]¿Quieres conocer un secreto terrible, Agente Stuyvesant?[/I]
- Prólogo: [I]Últimas Voluntades[/I]
- Prólogo: [I]¿Quiere oir una historia, sargento?[/I]
- Delta Green: Rules of Engagement
- Delta Green
24 de Mayo, 2005. 2:26 am
Motel Mayflower Garden, Meadowbrook, West Virginia
La Última Noche.
No te gusta beber.
No te gusta estar rodeado de esta gente que no sabe lo terribles que son las cosas.
No te gusta estar solo.
Los papeles están sobre la mesita, donde llevan meses, sin importar donde estés alojado: Sobre la mesita, entre el despertador y el estuche de las gafas.
Una decisión inaplazable que llevas evitando cuatro meses.
La vida de dos personas depende de esa decisión.
Hay algo en sus ojos. Pero no, acaso es sólo el recuerdo de otra noche y la horrible sensación de que al día siguiente van a estar muertos. Recuerda a un viejo agente de la célula V, un tipo curtido, ex-marine: llevaba en DG desde los tiempos en que las cosas se resolvían con bidones de napalm, y cuando Oakley se presentó como experto en psicología forense, entornó los ojos en un gesto de franco desprecio: por lo que a él le importaba, podía haber dicho que era botánico. En un momento determinado, en una noche como ésta, el hombre le reconvino por no haber tocado su copa. "Así -le dijo- se te quitará el miedo".
Conocía bien a ese tipo de agentes. Celebraban la última noche y procuraban emborracharse no porque disfrutaran con una ficticia sensación de compañerismo. No era un rito para quemar en una noche las cosas buenas de la vida. Era un doloroso paso hacia la locura y el abandono. Un intento desesperado de eliminar el miedo, de convertirlo sólo en un recuerdo vago, en una punzada de alerta en el inconsciente ebrio. Pero eso a él no le valía. Por eso había respondido: necesito tener miedo. Necesito tener miedo. Ser consciente del dolor, en un mundo afilado como una cuchilla, era el único agarradero al que se podían aferrar los mediocres para sobrevivir. Los que no solucionan las cosas con napalm no pueden permitirse enterrar su miedo en delirios etílicos.
Por eso no le gustaba estar allí, rodeado de otros agentes que conjuraban su miedo con whisky y cerveza. Vio a Oliver levantarse para ir al baño: vio el rostro de Olaya, alegre e interesado en la conversación, apenas una niña, y no pudo soportarlo más. Su mano buscó entonces en el bolsillo el tacto frío y tranquilizador de su llavero de trébol. No lo encontró: en su lugar, como atraído por un imán, apareció el clip con el que sujetaba los papeles de su mesilla. Se lo había guardado distraídamente esa misma tarde, mientras los contemplaba una última vez, sólo una última vez, antes de tomar la peor de las decisiones posibles.
Una muerte es una muerte.
Es un hecho, aislado y unico, que se repite cientos, miles de veces cada día, a lo largo del globo.
Una muerte es sólo una muerte.
Cada acción desencadena una serie de reacciones. Dichas reacciones van desde lo lógico y plausible (Forense, velatorio, entierro, llanto), hasta lo extraño y lo surrealista (Reproches por cosas olvidadas, sexo casual en los labavos de un bar, reencuentro de viejos amigos).
Una muerte no es sólo una muerte.
Los acontecimientos que provocaron la decisión de Jacob I. Stuyvesant se iniciaron con una muerte. Hubo reacciones lógicas y plausibles. Otras fueron más extrañas y surrealistas.
Como suele ocurrir, estas últimas fueros provocadas por la burocracia.
Una muerte no es sólo una muerte cuando te obliga a mirar de nuevo a tu vida pasada.
Tres meses tras la muerte de su ex-mujer, los papeles llegaron a manos de JAcob I. Stuyvesant. Durante cuatro meses más, le acompañaron durante sus misiones, un extraño fetiche de papel con membrete oficial.
En la madrugada del 24 de Mayo de 2005, tomó una decisión vital para dos personas:
Si aceptar o no la custodia de su hija.
Jugueteaba con su llavero en forma de trebol y pensaba en que era, ciertamente, una palabra horrible.
Ex mujer. Ex sonaba a pústula, a algo que te arrancabas de la piel y lanzabas lejos de ti. Una palabra horrible, sin duda.
No es que hubiera amado a Laura con locura; en realidad, a veces dudaba de que la hubiera querido en absoluto, pero esa palabra no le hacía justicia. Nadie debería ser ex de nadie; eso borraba todo rastro de sus cuerpos en las vidas de los demás. Los relegaba al olvido. Y ese pequeño acto semántico escondía una injusticia impropia de un ser humano. ¿Era él acaso el ex-padre de Rosalyn?
Bueno, de eso iba todo. Rosalyn.
Él no había querido llamarla así: le parecía un nombre cursi, propio de cierta clase media norteamericana con deseos de haber tenido la turbulenta historia de una familia europea y aristocrática tras sus espaldas. Ava sí era un buen nombre. Le encantaba Ava Gardner.
Pero Laura, Laura, su ya no ex-mujer, era infatigablemente terca. La niña se llamó Rosalyn y su padre tuvo que contentarse con llamar Ava a la gata de la familia.
Todo habría sido más fácil dentro de diez años. Entonces, Rosalyn sería una muchacha joven y de piel sonrosada, como Olaya. Oakley le invitaría a un café, y escucharía el pormenorizado recuento de todos los reproches que tuviera que hacerle. Dejaría que se limpiara por dentro, que dibujara en su mente la imagen de un padre ausente e incapaz de sentir amor. Eso era fácil: la impasibilidad solía ser una maldición, pero en esos casos, era un regalo divino. Tú no eres mi padre, diría entonces la Rosalyn futura. Y Oakley no tendría nada que objetar; la miraría con sus ojos de oficinista gris y sabría que ella no le necesitaría más, que matándole demostraba lo fuerte que era. Luego se iría a casa, convencido de haber hecho lo correcto. Rosalyn sería infeliz un rato. Luego pensaría en él como en alguien muerto mucho tiempo atrás y viviría. Amaría, lloraría, trabajaría y algún día encontraría una foto que ocultaría con cierta vergüenza a su marido o a sus hijos. Sería feliz sin él: Oakley se convertiría para ella en su ex-padre, apenas el brillo desgarbado de una foto amarillenta. Pero para él, Rosalyn nunca podría ser su ex-hija; y ahí estaba el problema.
Ahora puede que Rosalyn le odiara, pero también le necesitaba. No había llegado aún el momento del café, de la foto oculta en el cajón, de un Oakley cada vez más viejo y más sólo encerrado entre las menguantes cuatro paredes de su locura o su pequeño apartamento. No. Agarró el trébol con fuerza y sintió un vértigo incontrolable.
Ahora sólo tengo que salir con vida de esa casa -pensó- o nada de esto tendrá sentido.
Sombras y oscuridad.
Las leyendas urbanas dicen que bajo Nueva York hay un laberinto de túneles y galerías olvidados que penetra cientos de metros bajo tierra, hasta el basalto primigenio sobre el que se asienta la isla.
Se habla de estaciones lujosas abandonadas bajo el Rokefeller Center, de teatros donde se representaban obras prohibidas en los sótanos del Village, de catacumbas olvidadas en el Upper East Side. Hablan de comunidades de mendigos que se refugian en la oscuridad, lejos del mundo, y no vuelven a salir. Hablan de los Topos, de los cocodrilos albinos y de cosas que viven más abajo, sin nombre ni rostro.
Son sólo leyendas urbanas. Nueva York apenas tiene seis niveles subterráneos bajo Manhattan.
Excepto en Tribeca.
Es curioso que nunca haya habido ninguna leyenda urbana que apuntase que al entrada al Infierno estuviese bajo un edificio de apartamentos de renta antigua en Tribeca.
Por aquel entonces, eras TYNDALL y Nueva York era el centro de la Guerra Mística. Era la cuanta atrás de la noche del cambio de siglo, 31 de Diciembre de 1999, y el día había amanecido frío y cortante como una navaja. Todo lo que podía haberse hecho estaba hecho, excepto que nada se había conseguido, y la única solución había sido sacar a todo el mundo a la calle y rastrear a los hechiceros y sacerdotes hasta sus escondrijos. De norte a sur, calle por calle, se habían desmontado altares, detenido y abatido a decenas de sectarios, confiscado centenares de objetos y libros.
Algunos agentes habían muerto. Otros habían decidido que no era necesario tomar prisioneros. La verdad es que nadie podía controlar al 100% lo que estaba ocurriendo. La policía estaba compleamente descontrolada, acudiendo como locos a llamadas aterradas de vecinos para encontrarse frente a bolsas negras y credenciales de la NSA o el FBI. La ciudad vibraba por la magia que se condensaba en los lugares fríos y oscuros.
Junto al Agente TYLOR, esperábais en un puesto de comida rápida a que el Agente DARREN identificase el edificio donde podía encontrarse el "Templo de la Verdad Estrellada". Un mal nombre, sin duda.
Las nocheviejas le deprimían, pero en un hombre como él, para el que la depresión era sólo un asunto atmosférico, eso no suponía un gran cambio. Miró hacia el asfalto: había algunos taxis en la calle, taxis amarillos y definitivamente neoyorquinos. Le daban grima: le recordaban a las ingenuas películas de navidad, como los santa claus de las esquinas. Eso le hizo pensar que no habia estado bien disparar a aquel Papá Noel, pero la agente MERRIN estaba nerviosa y, al fin y al cabo, el tipo llevaba el grimorio. No, pensó, en realidad lo que no había estado bien era haberse sentido feliz al verlo.
Pero había pasado, junto a muchas otras cosas. Todo era ligeramente vertiginoso y onírico. Aunque cuando Tyndall soñaba también era un tipo gris.
Envidió a TYLOR, con su cháchara inconsciente sobre condimentos. Mantener la frialdad sin ser un tipo frío, permitirse algo de humor. Cosas que él no sentiría nunca: por eso no le esperaba ningún futuro en DG. Aunque esa misma noche no parecía que a nadie en DG le aguardara ningún futuro. De hecho, futuro era una palabra bastante complicada de concebir en ese momento...
-No tengo mucha hambre, pero gracias. ¿Sabemos algo de DARREN?
Tylor dio un bocado a su perrito caliente, mandando una ración extra de colesterol directamente a su coronaria. Miró el reloj.
- Entró hace veinte minutos. Cuatro pisos sin ascensor, cuatro vecinos por piso, toda la cháchara de Hombre del Censo... Creo que debe ir por la mitad.
Otro mordisco y un movimieto casi imperceptible de la mano para comprobar que la pistola seguía en su sitio, preparada para disparar. Y esperar, en una fría calle de Nueva York, el Día del Fin del Mundo.
Tyndall asintió en silencio. Miró el edificio, las ventanas iluminadas. Los adornos navideños en algunas, las luces parpadeantes de los árboles de navidad, las sombras atareadas cruzando los marcos. No parecía un lugar propicio para el Templo, aunque ninguno lo era, en realidad.
-En realidad nunca debimos dejar que esto llegara tan lejos. Parece como si todo estuviera a punto... de romperse.
- Eeeeh, chicos, creo que tenemos un prob...
Los diparos suenan distantes y ahogados. Lejanos e irreconocibles entre el ruido del tráfico. Excepto para los que están esperando que suceda. TYLOR tira el perrito y atraviesa disparado la calle, ignorando el tráfico mientras saca su arma, una enorme Desert Eagle, y reza entre dientes el Padrenuestro, una y otra vez, un mantra que significa muerte en el idioma de Delta Green.
Pensó: nunca acabará esta noche. Pensó: perdimos, y éste es el infierno, una noche eterna en la que todo está a punto de suceder. Pensó: el infierno es sugestión, no exposición; el infierno es el horror que está a punto de llegar, no el horror mismo.
Y luego descubrió que mientras salía corriendo en pos de Tylor, con la pistola en la mano, había pisado el perrito.
TYLOR corrió escaleras arriba. En la entrada, el Agente HOTCH bloqueaba el viejo ascensor para que nadie puedira subir ni bajar por él. Los disparos sonaban ahora mucho más claros, guiando a los hombres hacia el apartamento del tercer piso.
TYLOR se detuvo un segundo, jadeando, la espalda contra la pared. Un haz de luz iluminaba la vieja moqueta del pasillo. Al otro lado de la ventana del fondo, el Agente SVENSON tomaba posiciones en la escalera de incendios.
No había rastro de DARREN.
- Tenemos que entrar, no podemos esperar al resto.
El sudor comenzaba a perlar la frente de TYLOR. Sujetaba con tanta fuerza su arma que se le blanqueaban los nudillos.
- ¡Los refuerzos están en camino! ¡Esperad!
La voz de HOTCH le traicionaba. Sus pasos se detuvieron en el descansillo por debajo de TYLOR y TYNDALL. Llevaba su arma firmemente aferrada con ambas manos y hacía señas a una señora para que volviera a meterse en su apartamento.
Los disparos seguían sonando, acompañados de gritos, muebles rotos, pasos rápidos y puertas cerrándose.
Tantos han caído como caerán. Es una canción infantil, puede hacerse con botellas, o con patos de goma para animar a los lanzadores en las ferias.
También puede hacerse con personas, al fin y al cabo estamos en el día del fin del mundo, el último ensayo antes del show, el show mismo. Nada después de hoy valdrá. Puede hacerse con personas, tantos han caído como caerán. Cayó uno, uno caerá. Cayeron dos y dos caerán.
-No hay tiempo para esperar, esto es una maldita locura. Y allí dentro están sonando disparos. -Miró a TYLOR a través de las gafas, aterrado de oir su propia voz diciendo esas cosas, cuando claramente (cristalinamente) la pared se había acomodado a su espalda como si nunca más pudieran separarse de nuevo. Y sin embargo, como con un beso sordo, se separó de ella, el arma en la mano y la posición reglamentaria para echar la puerta abajo e internarse según el protocolo de actuación en territorio hostil.
Cayeron tres, y tres caerán.
Qué espantosa simetría.